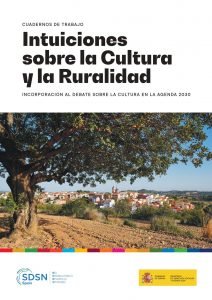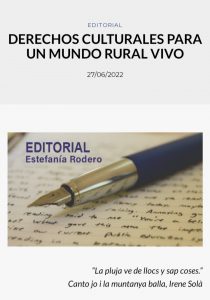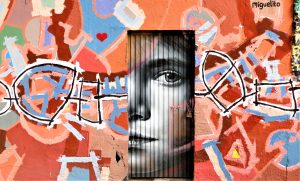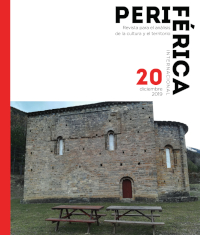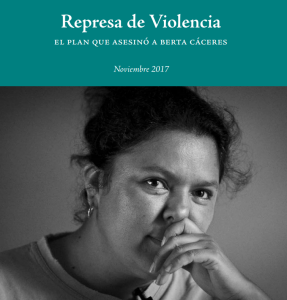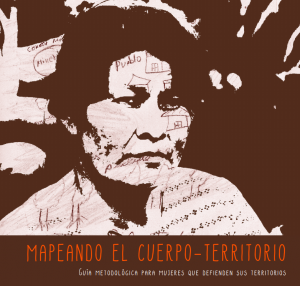“Cultivan una tierra que no les pertenece.”
“Hasta que la dignidad se haga costumbre.”
Siguiendo la estela de las celebraciones del 15 de octubre, Día internacional de las mujeres rurales, el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos-UNESCO desde Argentina organizaba esta semana el Segundo Encuentro de Mujeres de la Tierra, una conversación fascinante entre mujeres de América Latina, el Caribe y África enfocada a la recopilación de saberes y experiencias para la implementación de los ODS.
Quiero sembrar por aquí parte de la energía que recibí de todas ellas junto a los retos colectivos que afrontamos en la conquista de nuevos derechos, también en el diálogo España-América Latina.
Partiendo del convencimiento de que la tierra es un bien social y no una commodity, y que por tanto el derecho a la tierra es un derecho humano, es fundamental tener en cuenta que en las agendas internacionales sobre empoderamiento vital, económico de las mujeres no podemos olvidarnos ni por un instante de las demandas tanto históricas como emergentes relacionadas con el acceso a los medios productivos de las mujeres campesinas, rurales, indígenas de todo el planeta. No sólo en relación al hecho de que sean ellas las protagonistas de la reducción de la pobreza en sus comunidades y las responsables de la alimentación del mundo, sino también desde otros prismas de actuación que normalmente olvidamos en España. La agenda cultural y nuestras políticas culturales olvidan el papel que desempeñan las mujeres rurales como grandes defensoras y protectoras de los derechos culturales en nuestro país no sólo vinculadas a la defensa y custodia del territorio, sino también a la transmisión del conocimiento, saberes agroecológicos, innovación permanente en el sector artesano y nunca del todo apreciado y agradecido papel como guardianas del patrimonio rural de todo tipo.
Deolinda Carrizo, actual Directora de género de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena del Ministerio de Agricultura en Argentina, subrayó la importancia que el reconocimiento del derecho a la soberanía alimentaria de los pueblos y su incorporación a los textos constitucionales, como fue el caso de Bolivia, marca un camino de actuación futuro, dado que la democratización de los Estados pasa obligatoriamente por la garantía del acceso a la tierra y el reconocimiento de la agricultura familiar e indígena. Sigue siendo un reto internacional de primera magnitud afrontar el peso de la desigualdad global en la garantía del derecho a la tierra por parte de las mujeres, que tendría un impacto en cadena sobre su autonomía, la protección frente a todo tipo de violencias, el final de procesos de dependencia de intermediarios.
Fue muy interesante también conocer de la mano de Lilian Galán, del Frente Amplio uruguayo, el proceso de avances legales vividos en los últimos años para el fomento de la co-titularidad de la tierra (actualmente por cambio de gobierno en proceso de retroceso) con el impulso de la Ley 19.781, que llevó del 11% al 26% el índice de propiedad de la tierra por parte de las mujeres. Como afirmó Lilian Galán: “los intereses oligárquicos y el poder transnacional del agronegocio vulneran el derecho humano de acceso a la tierra de las mujeres”. Es muy interesante comprobar cómo en España, al margen de las grandes “efemérides rurales” y las organizaciones especializadas, la pelea por la titularidad compartida ha desaparecido prácticamente de la agenda pública y del discurso del movimiento feminista, cuando no enfrenta un total desconocimiento también por parte de los equipos técnicos generalistas de las áreas de igualdad.

Pero he de reconocer que la fuerza de la líder indígena Ángela Chislla desde Perú puso sobre la mesa un itinerario a recorrer en los próximos años. Junto al problema de acceso a la tierra por parte de las mujeres indígenas nos conminó a seguir exigiendo juntas y desde todas partes procesos de reparación efectivos para las mujeres que sufrieron procesos de esterilización forzada en el pasado y que aún no han sido juzgados. No sólo redundó en la exigencia de poner en el centro la garantía de la soberanía alimentaria de los pueblos, sino el acceso de las mujeres a las esferas de decisión tanto políticas como especialmente económicas, fortaleciendo la asociatividad propia, el impulso de bancos agrarios y cooperativas lideradas por mujeres, una nueva educación financiera comunal, la incorporación de la perspectiva de género en el diseño y gestión de las infraestructuras hidráulicas y la necesidad de paralizar modelos de desarrollo vinculados al extractivismo, garantizando por el momento el efectivo cumplimiento de las Leyes de Consulta Previa. Pero fue Ángela Chislla la que compartió con todas de un modo más claro la interrelación e interdependencia de todas las facetas de los derechos humanos, al exigir que se implante en el país una verdadera educación intercultural bilingüe y una política de comunicación que respete los derechos culturales y ponga fin a décadas de silenciamiento mediático sobre la realidad de las necesidades de las mujeres indígenas, así como no olvidar la importancia de la formación política de todas las mujeres.
No podemos obviar que la falta de tierra impide a las mujeres acceder a otro tipo de recursos y servicios esenciales (“en los procesos de toma de tierras, de resistencias territoriales, siempre están las mujeres y sin embargo, cuando se han repartido, se las excluye”) y que sigue siendo la tierra uno de los principales factores que condicionan las relaciones de poder. No se puede apartar la mirada del aumento de las medidas represivas y la militarización contra los movimientos de resistencia, que están recayendo sobre las mujeres del Sur. Es una temática central que debería entrelazarse, sin duda y también desde el Norte global, con los marcos más amplios de actuación y resistencia vinculados a Empresas y Derechos Humanos, especialmente en las actuaciones y movilizaciones a favor de leyes estatales de Debida Diligencia. Sería MUY IMPORTANTE que el movimiento feminista en España hiciese suya la reivindicación del impulso de la Ley de Debida Diligencia aún no promulgada en nuestro país, precisamente porque el impacto de su flagrante ausencia recae con toda su ferocidad sobre las mujeres campesinas, rurales, indígenas del Sur. Desde mi punto de vista tendría que ser la reivindicación central del movimiento feminista en España incidiendo sobre nuestra agenda exterior si queremos que sea cierto el compromiso adquirido con una política exterior feminista.

Como compartió la líder ambiental Katta Alonso desde Chile, no podemos seguir permitiendo la existencia de “zonas de sacrificio” en ninguna parte de este planeta, en las que la acción empresarial tenga vía libre para contaminar, desentenderse de los impactos negativos en las comunidades y el medio ambiente de su actividad ni olvidar la exigencia de reparación a las víctimas de procesos de contaminación generalizados. Fue tajante en su denuncia de la superficialidad de determinadas visiones de la Responsabilidad Social Corporativa, exigiendo marcos de obligatoriedad frente a los actuales modelos voluntarios que se desentienden de las consecuencias, poniendo en valor el Acuerdo de Escazú para el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.
Tanto Valentina Escuti de la campaña #ChaoCarbón chilena, como Gabriela Sinchi del medio comunitario Wambra.ec subrayaron la potencialidad que las estrategias de arte y comunicación por la defensa del territorio tienen para entrelazar demandas, llegar a diferentes audiencias y cambiar los marcos culturales que perpetúan el acaparamiento y el despojo. También la lideresa Alejandra Bonilla desde Costa Rica incidió en la necesidad de romper los bloqueos de comunicación sobre la realidad que afrontan las mujeres rurales, rompiendo los moldes de discursos impuestos y reconociendo las propias estrategias de resistencia ya desplegadas. Tajante fue su exposición denunciando el peligro de los discursos de las “tierras vacías” que se vivieron en Centroamérica y que permitieron a nivel legal la usurpación de tierras indígenas. Me quedé pensando, salvando las distancias, en los efectos no contemplados del discurso de la “España Vacía” (ya, lógicamente, “Vaciada”) y los efectos que el mismo pueda tener en relación a la gestión de los fondos europeos de recuperación o las políticas de reto demográfico. Si esta España está vacía, ¿desde dónde se van a gestionar estos fondos y en el diálogo con quién, si en el propio territorio “no hay nadie”? Qué pendiente resbaladiza y peligrosa, ya conocida y qué real…
Al fin y al cabo, como subrayaron todas ellas se trata de romper con los marcos que ven la tierra como una mercancía para volver a reconocerla, ¡al menos!, como un bien social. Como recordaban tanto el trabajo “Género, propiedad y empoderamiento. Tierra” de Carmen Diana Deere y Magdalena León y los informes elaborado los últimos años por Intermon Oxfam, “Promesas, poder y pobreza” o “Tierra para nosotras”, se puso de manifiesto que “la exclusión de las mujeres rurales del acceso a la tierra no sólo ocasiona la pérdida de su control sobre la producción de alimentos, sino que también se pierden el conocimiento, las prácticas y las técnicas que, durante siglos, han salvaguardado la integridad de la tierra, las semillas y el suelo, así como el valor nutricional de los alimentos“. También conviene no olvidar que “cuando se intensifica la competencia por la tierra, las mujeres rurales suelen ser sometidas a una presión hacia su exclusión por parte de los parientes o miembros de la comunidad masculinos”.
Tras la conversación me quedé pensando en los ecos en la agenda española: la titularidad compartida como un derecho aún por conquistar, la incorporación en la agenda feminista de la exigencia de una Ley española de Debida Diligencia, el avance de la soberanía alimentaria en nuestros marcos legislativos.